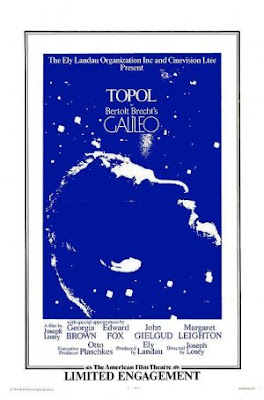En un prólogo de violencia, en un barrio cualquiera, con sus canchas de baloncesto, sus muros llenos de pintadas, repleto de zapatillas arañadas por el asfalto, de pantalones vaqueros desgastados, de violencia latente, de violencia contenida, donde sólo se respeta el dibujo a tiza de una niña en la acera...reino de príncipes sin súbditos, del otro lado del oropel...en ese prólogo es donde los silbidos resuenan como un eco...mitad como amenaza, mitad como compañía...la correría, la trifulca y la reyerta son los miembros de las bandas...sólo hará falta prender una espita para que se pase del gamberrismo a la sangre derramada.
Con una canción de "jet", los chicos se autorreafirman y se dicen a sí mismos que entre ellos un chico puede ser un hombre y que un hombre puede llegar a ser un rey. Para esos muchachos, estar juntos es un tesoro, por la sencilla razón de que la soledad huye despavorida al verlos. Planean un desafío. Un juego de niños que quieren ser hombres..pero no lo son...no lo son...
Algo viene, algo se acerca, lo presiente un chico que ya ha dejado de correr por las calles porque la madurez ha llamado fuerte en su interior. Reserva sus energías para el duro trabajo que tiene. Pero, quién sabe, tal vez a la vuelta de la esquina le espere el destino. Siempre acechante. Siempre traidor.
En un enérgico baile en un gimnasio todos salen a la pista. Las dos bandas rivales compiten para ver quién es mejor. Se niegan a aceptarse. Sólo entienden de violencia. Sólo entienden de destrucción. Unos para sentir un eximio poder. Otros para hacerse un hueco en un lugar donde se les rechaza una y otra vez. Bailan, bailan, cada vez con más fuerza, con el odio creciendo, con la aversión vigilante...y en medio de todo eso, de toda esa incomprensión...María y Tony se ven...y el mundo deja de existir. Ya no hay ruido. Ya no hay rechazo. Sólo las miradas que se cruzan y que hacen, por arte de magia, que dentro de sus corazones sólo esté el otro y que fuera...fuera no haya nada.
Por eso, Tony canta, canta con todas sus fuerzas que María es la chica que acaba de conocer y que, de repente, se ha dado cuenta del maravilloso sonido de su nombre. Que dicho en bajo, su nombre es una oración y dicho en alto...es música...María...María...
En una azotea, los portorriqueños, la banda rival, se reúnen y los chicos cantan que América no les quiere, que no es un paraíso, que todo es más difícil y más caro y las chicas responden que no, que América por muy mala que sea, siempre es mejor que Puerto Rico. Y así, con una canción inolvidable y un baile extraordinario, nos damos cuenta de que ellos, los inmigrantes, también son América, también son el mundo, que nadie tiene la razón pero que tienen derecho a vivir. Por mucho que pese a los estúpidos racistas.
En un balcón, esta noche, María y Tony se ven y hablan tras las rejas de una escalera de incendios. Son de facciones enfrentadas, Montescos y Capuletos trasladados a la mugre de un barrio deprimido de Nueva York. Pero el amor, el tonto amor, el engañoso amor fabrica espejismos, oasis de paz en el desierto de la violencia y ellos sueñan...sueñan que se aman..sueñan que pueden amarse.
En la calle dura y mojada, los chicos esperan una conferencia donde se va a pactar cómo se van a batir las dos bandas. El nerviosismo les atenaza y se burlan del policía del barrio. Juegan a ser el médico, el psicólogo, el asistente social...todas las estaciones por las que han pasado inútilmente, allí por donde no les han comprendido, ni querido, ni ayudado. Nada. La conferencia se celebra. Se verán las caras debajo de un puente.
María se siente bonita. El amor la hace bonita. Finge ser Miss América porque lo es para el chico de sus sueños. Sentirse bonita por tener un amor es sentir que no sólo tú eres bonita. Todo es bonito. Todo...menos la realidad.
Con una mano y un corazón, se puede fingir una boda, un momento en el que todo se suspende, en el que todo se ilumina, en el que se cogen las manos y sin Dios delante se prometen un amor que pocos han probado, hasta que la muerte les separe...el matrimonio es un juramento de fidelidad entre el destino y la muerte...naturaleza intrínseca del ser humano que ama, vive y sueña.
En un quinteto imposible, Tony intenta evitar la pelea, María desea que lo consiga y Anita se prepara para una noche de amor con Bernardo, jefe de los "Sharks" portorriqueños. Los "Jets" creen que será la batalla definitiva que hará que sean los amos del barrio, señores de la nada. Y los "Sharks" pretenden hacerse sitio y tener un rincón suyo, donde nadie les moleste, ahí mismo, en medio de la nada, de la nada misma. Esta noche...
Las navajas salen a relucir y su color plateado se mezcla con el rojo de la sangre de Bernardo...asesinado por Tony...María...María...
Y en un garaje cualquiera, los supervivientes bailarán frenéticamente para que la calma sea la salvaje melodía que ahuyente el miedo y mientras los faros de los coches sirven de focos para herir los ojos, la rabia quedará sofocada en la energía de un baile irrepetible. Calma...calma...chicos...
Un chico como ese hace que tengas un amor. Porque al fin y al cabo, le amas, eres él y todo lo que es él, también lo eres tú. Tu amor es tu vida aunque la vida no sea tu amor. Tu amor es tu vida.
Y en algún lugar habrá un sitio para los dos. Con paz, tranquilidad y aire fresco fuera de las tristes y rojizas manzanas de ladrillo. Algún lugar, en algún momento, un lugar para vivir.
Y, al final, María irá detrás del cadáver de Tony, como la viuda que realmente es y con la vida mutilada. Porque el gran amor, el único amor...sólo se vive una vez.
Con ella, iremos nosotros, al lado de Robert Wise, director escénico, de Jerome Robbins, creador de una de las mejores coreografías de la historia del cine; y de Leonard Bernstein, compositor de la memorable partitura que tantas veces he cantado en la soledad de mi habitación para creer que el amor de mi vida caería en mis brazos por una canción, por un baile o por la simple certeza de hacer lo correcto, de intentar poner la paz en un escenario de guerra y desolación.
Es una historia cualquiera del lado oeste de la ciudad a través de sus canciones...trozos de vida dibujados en corcheas y blancas.